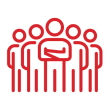Bogotá, agosto 29 de 2025.- Discriminación, racismo, falta de pertinencia cultural y una relación vertical no dialógica con las comunidades, que no genera confianza, son algunas de las situaciones que se evidencian en la atención en salud para las comunidades afrocolombianas en Colombia.
El acceso a servicios de salud con calidad en las comunidades étnicas sigue siendo un desafío para las autoridades sanitarias.
Con el propósito de conocer esta realidad desde las propias comunidades, LigaSida dialogó con el equipo técnico de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A.)
En esta conversación participaron Victoria Eugenia Peralta Rumbo, del área de incidencia política y legislativa; Yuli Yohanna Mosquera Ibarguen y Lizbeth Dayanna Vallecilla Balanta, quienes realizan gestión en la línea de igualdad de género; Narciso Torres Pérez, quien acompaña los procesos con comunidades diversas; y Rayza De La Hoz Pérez, de la Fundación Afro Mata ‘e Pelo y coordinadora del trabajo de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, en la región Caribe.

El diálogo permitió conocer que la población afrocolombiana, raizal y palenquera percibe un sistema de salud distante, con rasgos de estigmatización y culturalmente ajeno a sus realidades.
Escucha el resumen de la nota.
Un sistema que no genera confianza ni pertinencia cultural.
Al respecto, Victoria Eugenia Peralta expresó que el sistema de salud carece de pertinencia cultural, no se comunica con las necesidades ni con las formas propias de gestionar la salud en las comunidades afrodescendientes y no genera confianza en esa población.
Además, geográficamente no se acerca para garantizar la prestación y cobertura de servicios, situación que genera barreras, especialmente en la zonas rurales. El escenario es muy similar en las zonas urbanas por la ausencia de la pertinencia cultural y la discriminación. El sistema de salud llega con una propuesta que no tiene en cuenta el contexto cultural, ignora las costumbres y saberes de las comunidades, generando desconexión.
“Es situarse en ese momento (…) la ciencia nos aporta, pero uno tiene que situarse en un lugar para poder hablar de qué es lo que realmente se comunica conmigo, qué es lo que puedo gestionar y qué puedo garantizar en este tema de seguridad en términos de salud”, precisó.
En relación con la pertinencia cultural, Yuli Yohanna Mosquera resaltó cómo responden esas comunidades a la ausencia de los servicios de salud, en los territorios.
Ella mencionó que la partería es una práctica cultural de las comunidades que ha permitido salvaguardar la vida de las mujeres afrodescendientes, raizales y palenqueras, que se encuentran en zonas alejadas y presentan alguna dificultad durante el periodo de gestación. Es decir, la partería es una respuesta comunitaria que evita la riesgo para la madre y el recién nacido, frente a la imposibilidad de recibir la atención requerida.
A su turno, Raiza De la Hoz, quien coordina la gestión de la C.N.O.A en la región caribe del país y participó en el diálogo desde Riohacha (capital del departamento de La Guajira), dijo que la población afrodescendiente, raizal y palenquera considera al sistema de salud distante, poco confiable y culturalmente ajeno.
Precisó que esa percepción se evidenció en la investigación que realizó (2024), la Fundación Afro Mata ‘e pelo -en asoció con UNFPA- titulada ‘Tejiendo el camino de los derechos – Identificación de barreras de acceso a la prevención combinada del VIH en mujeres, juventudes y pueblos étnicos’.
Agregó que -aunque las instituciones de salud son la fuente principal de información sobre los derechos sexuales y reproductivos y la prevención del VIH- la relación con las comunidades no es horizontal, es vertical, poco dialógica, no reconoce la cosmovisión comunitaria y no tiene atención diferencial.
En la investigación realizada, el 31,1% de la población encuestada expresó que la información sobre los derechos sexuales y reproductivos proviene de instituciones de salud y muchas personas consideran que el trato no es respetuoso ni culturalmente pertinente.
Discriminación, racismo y barreras geográficas.
El desarrollo del diálogo revela que el sistema de salud reproduce prácticas que son compatibles con el contexto cultural de las comunidades y propician la discriminación.
Narciso Torres precisó que la ausencia de un registro detallado de la población diferenciada o étnico-racial en las IPS y EPS. Esto lleva a que se les atienda, sin considerar las particularidades culturales y de salud de los pueblos negros, raizales, palenqueros y afrocolombianos.
Mencionó que las poblaciones afro son más propensas a ciertas enfermedades como la presión arterial, y que los medicamentos occidentales pueden no ser efectivos por sí solos, requiriendo un acompañamiento específico para esta población.
“Nosotros, los afrodescendientes o la población afro, maneja ciertos tipos de enfermedades que muchas veces no se ven con la población blanco-mestiza y hay una diferenciación, donde el sistema de salud debe tener claridad sobre esa esa particularidad de los pueblos afrodescendientes”, precisó Narciso Torres.
A su turno, Victoria Eugenia Peralta dijo que el sistema de salud tiene profundas inequidades en distintos aspectos: falta de personal especializado que conozca las necesidades de las comunidades afrodescendientes y carencia de infraestructura que facilite el acceso a los servicios de atención salud de manera pertinente.
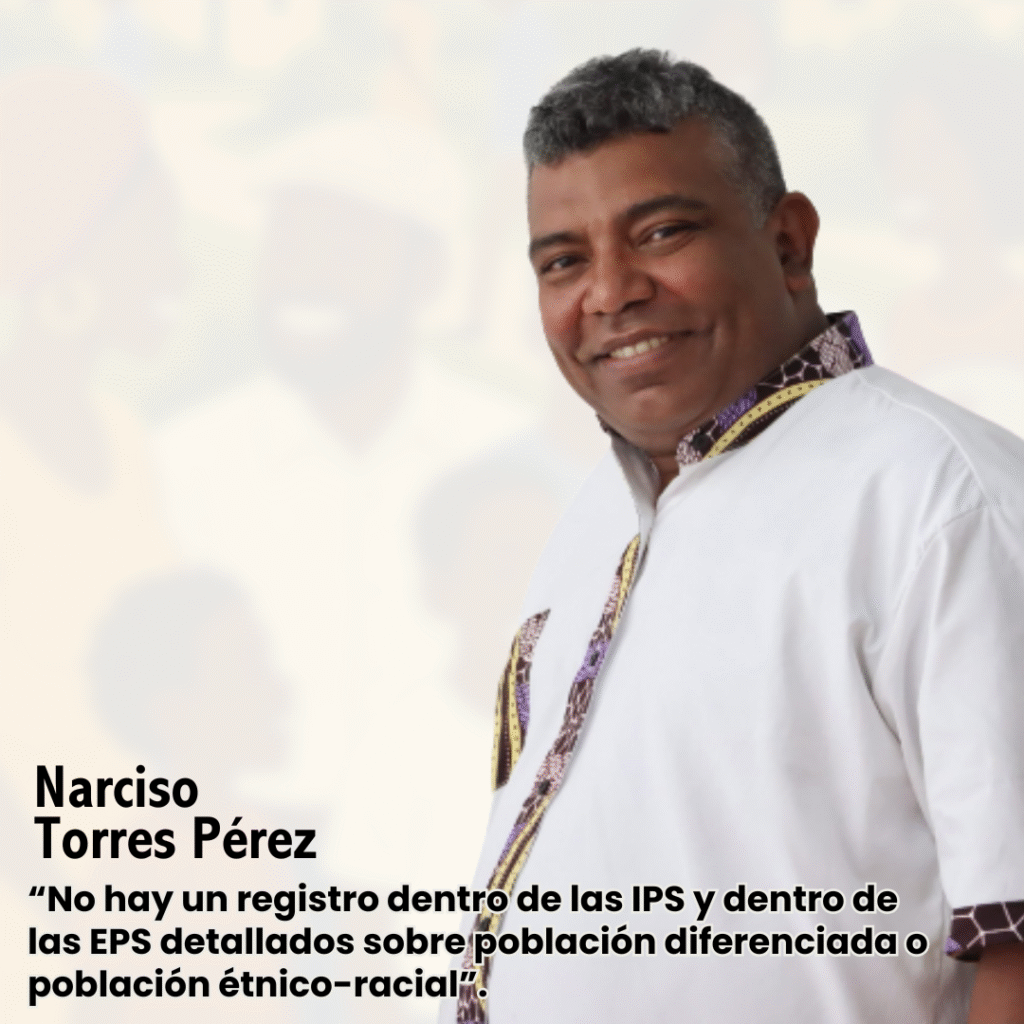
Acceso a medicamentos y tratamientos: irregularidades y estigma.
El acceso irregular a los medicamentos y la constante interrupción de los tratamientos se configuran como una violación a los derechos de salud y a la vida de las personas afrodescendientes. La falta de continuidad en los tratamientos afecta la condición de salud y la calidad de vida de las personas.
Raiza De La Hoz señaló que la discontinuidad de tratamientos crónicos y el desabastecimiento temporal de medicamentos son situaciones frecuentes. Ella considera que el sistema de salud mantiene lógicas coloniales y homogeneizadoras que desconocen los saberes ancestrales, las realidades territoriales y la historia de discriminación racial que ha vivido el pueblo afrocolombiano.
Manifestó que la falta de información confiable sobre métodos preventivos como la PrEP, la PEP y el autotest es una barrera relevante; aún persisten mitos locales que ven al VIH como un castigo o una condición de ciertos grupos, excluyendo a las mujeres, cuando la realidad muestra un aumento de casos en las mujeres.
La profesional e investigadora en salud compartió que un hallazgo crítico de la investigación que adelantó la Fundación Afro Mata ‘e Pelo es que -con frecuencia- el personal de salud desconoce a profundidad temas como la PrEP y la PEP. Esa falta de formación y el estigma contribuyen a que las personas prefieran convivir con la enfermedad antes que ser víctima de discriminación y racismo.
“Cuando hablamos de acceso a la prevención combinada, una de las barreras más importantes es el estigma que hay sobre las personas que viven con VIH (…), las instituciones se niegan a ascender estas problemáticas como un tema de salud. Una problemática que es necesaria atender es que el personal de salud debe formarse e informar para que pueda cubrir de manera efectiva, un personal capacitado con enfoque diferencial y sobre todo con enfoque antirracista”, precisó De La Hoz.
Agregó que la falta de información desde fuentes confiables conduce a que las personas busquen respuestas en redes sociales, lo que incrementa el riesgo de acceder a datos erróneos y no contextualizados a sus realidades.
Otra circunstancia que citó Raiza es la lentitud de los procesos administrativos, retrasando los diagnósticos y la entrega de medicamentos. Además, a este escenario se suma la escasa articulación entre el sistema formal de salud y las organizaciones comunitarias, aunque -frecuentemente- estas últimas son las que dan respuesta a las necesidades territoriales, con el apoyo de la cooperación internacional.
A su turno, Lizbeth Dayanna Vallecilla Balanta señaló tres dificultades principales:
- El acceso a los tratamientos en zonas rurales apartadas de las cabeceras municipales.
- La disponibilidad económica de las personas para adquirir los medicamentos / tratamientos, cuando no se tiene acceso a ellos, o desplazarse a lugares donde pueden recibir la atención requerida.
- Las resistencias sociales (machismo / racismo) que son barreras para recibir la atención e impiden a las mujeres acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.
Por su parte, Narciso Torres expresó que el sistema de salud es excluyente y presenta barreras para que las poblaciones negras, raizales y palenqueras en condición de vulnerabilidad no accedan a los medicamentos, situación que se ha normalizado.
“El VIH no tiene raza, no tiene identidad, no tiene trato social, no tiene nada de esas cosas. El VIH le da a todo el mundo” y la estigmatización, la segregación, agudiza la situación para las comunidades afrodescendientes.
La intersección entre distintos factores de discriminación se hace evidente en los entornos de salud: ser una persona negra, con una orientación sexual no heteronormativa y vivir con VIH o tuberculosis, significa enfrentar una discriminación doble o triple que afecta la calidad de la atención en salud.
Las propuestas de la C.N.O.A.
Las organizaciones sociales y el movimiento afrocolombiano han promovido los avances logrados para recibir una mejor atención en salud.
Desde la C.N.O.A. se han posicionado propuestas claras para reformular la política pública de derechos sexuales y reproductivos. Entre las recomendaciones más importantes se destacan:
- Reconocer el racismo estructural como un determinante social de la salud.
- Garantizar la inclusión de variables étnico-raciales y pertinentes en todos los registros administrativos (CISPRO, RIPS y otros sistemas a nivel nacional y regional).
- Implementar protocolos diferenciales para la atención de VIH y tuberculosis que aseguren la continuidad en los tratamientos y el acceso medicamentos, considerando las dificultades geográficas del país.
- Garantizar una articulación efectiva entre la medicina institucional y las prácticas culturales y ancestrales para la gestión de la salud, reconociéndolas como patrimonio cultural de la nación (como la partería). Esto implica incluir un presupuesto para el desarrollo de la labor en los territorios.
- Reformular los programas académicos en el área de la salud, en articulación con el Ministerio de Educación, para incluir una formación con enfoque étnico diferencial y antirracista. Es crucial que los profesionales de la salud sean capacitados para brindar atención diferenciada y empática.
- Implementar programas de salud con enfoque étnico-racial y perspectiva de género, liderados por las propias comunidades y movimientos sociales, incluyendo la diversidad de la población negra.
El escenario para las personas afrocolombianas con VIH es crítico. La falta de información, la carencia de personal en salud formado en un enfoque diferencial, la ausencia de identidad cultural y la discriminación, son algunos de los factores que inciden en la calidad de la atención en salud para esas comunidades.
La situación requiere la voluntad del Estado para atender estas problemáticas y construir un sistema de salud inclusivo, no racista y equitativo, que facilite el acceso de las comunidades afrocolombianas a servicios de atención en salud con calidad y oportunidad.

Escucha el diálogo con la C.N.O.A., fuente de información para esta nota.